Introducción
En la etapa post-pandemia los desafíos tecnológicos, científicos y humanitarios han sido relevantes para todo mundo y sus respectivas sociedades y comunidades, evidenciado impactos significativos en todos los aspectos de la vida diaria y en especial en el ámbito educativo. Además de los diversos estudios internacionales que dan cuenta de los efectos negativos en escolares a causa de este período y otras tensiones sociales (UNESCO, 2024), al examinar con detención el caso de Chile, es posible apreciar que entre los años 2018 y 2022, los resultados del informe PISA1 revelan que el país se mantiene por encima de sus pares regionales, pero aún, por debajo del promedio global. Si se enfoca el análisis en el área de ciencias, se observa que los resultados no han variado significativamente, pero se revela que la brecha entre los estudiantes con altos y bajos desempeños tiende a reducirse (OCDE, 2023). Tomando en consideración que las y los futuros docentes que se encuentran en un proceso de formación inicial han pasado buena parte de su educación, ya sea universitaria o secundaria, en contextos pandémicos, es comprensible que, bajo estas circunstancias, el desarrollo de sus competencias científicas y disciplinares puedan haberse visto afectadas.
Ahora bien, la etapa de confinamiento trajo también consigo una oportunidad de transformación significativa de las prácticas pedagógicas. Las estrategias de enseñanza evolucionaron y se adaptaron en escenarios de grandes y desconocidos desafíos, y, aunque fue una etapa de compleja adaptación, resultó ser una gran oportunidad para la educación científica, cuestionando la pertinencia de las metodologías tradicionales, en este nuevo contexto. Esta exploración de nuevos enfoques y estrategias educativas abrió oportunidades para un aprendizaje diferente (Pérez García, 2021; Umaru et al., 2023), considerando lo esencial que resulta el conocimiento científico en las acciones humanas más básicas, a partir de decisiones informadas (Arteaga et al., 2016). Por lo tanto, la enseñanza de las ciencias abarca acciones que tienen repercusiones en diversos ámbitos: social, político, ético, cultural, emocional, entre otros. La formación de personas científicamente alfabetizadas en todos los niveles educativos, desde la declaración del currículum nacional chileno (MINEDUC, 2019), supone formar personas científicamente competentes para un nivel de funcionalidad que les permita enfrentar eficazmente los desafíos del entorno en el que viven. Sin embargo, un primer nivel de tensión es clarificar que dicho proceso es funcional y que no necesariamente alcanza el nivel de alfabetización crítica que promueva una democratización efectiva de la ciencia (Guerrero & Torres-Olave, 2022), y que dista de la formación inicial docente del profesorado de ciencias, cuya trayectoria en gran parte de los casos, está concentrada en la formación disciplinar científica como eje central de su formación.
Las adaptaciones en las prácticas y metodologías educativas, durante y posteriores a la pandemia, representan una oportunidad significativa porque no solo responden a las exigencias del momento, sino que también promueven enfoques más situados y contextualizados, alejándose del tradicionalismo académico y que ha dejado en evidencia la necesidad de revalorar el territorio como sistema comunitario de aprendizaje, conocimientos y necesidades específicas. Vale decir que los cambios vertiginosos que ha experimentado la humanidad, son en sí mismos, situaciones científicas que resultan ser interesantes de abordar desde una mirada sociocientífica (Quintanilla et al., 2022). De esta manera, la presente reflexión, derivada de la revisión sistemática, invita a repensar las herramientas significativas que requieren las actuales sociedades y comunidades, para enfrentar los desafíos y cambios desde el conocimiento mismo, hacia el sentido crítico-responsable de todos los miembros de dichas comunidades para transformar la sociedad. La base del proceso anterior, es sin duda, la educación, cuyos actores claves son los docentes que conducen y promueven el pensamiento científico desde las primeras edades hasta la educación superior, bajo un modelo declarado de Ciencia-Tecnología-Sociedad y Ambiente “CTSA” (MINEDUC, 2019).
Además de la emergencia pandémica, existen otros factores gatillantes sobre el abordaje de las denominadas “controversias”. La agudización de la crisis climática, las controversias sobre los alimentos y su manipulación, la explotación y usos de las energías y sus consecuencias, entre otras, plantean urgencias y desafíos en y para la educación científica ciudadana, como sustrato para abordar los temas como sociedad y decidir sobre uno mismo y el entorno. Como señalan Salinas et al. (2022), para el caso de Chile, un tema, por ejemplo, es la particular vulnerabilidad a grandes desafíos climáticos y diversos fenómenos naturales, que en teoría deben ser tomados en consideración en la planificación de vida de todos y todas, dado que las consecuencias podrían ser irreversibles, tal como ha quedado en evidencia en los registros de los eventos climáticos, sísmicos y otros a lo largo de la historia del país. Lo anterior, se traduce en retos para la educación, que debe responder a la necesidad de abordar tanto problemas locales, como globales que afectan de manera directa a la sociedad y su organización.
Para abordar estas problemáticas, diversos autores incluidos en la revisión sistemática (Busch & Rajwade, 2024; Guerrero & Torres‐Olave, 2022; Salinas et al., 2022; Sjöström & Eilks, 2018; Valladares, 2021), han explorado la conceptualización de la alfabetización científica y señalan que, para entenderla en su totalidad, es necesario abordarla desde las distintas orientaciones que se han desarrollado en el tiempo. Roberts (2007) discutió dos Visiones, donde la primera (Visión I), se centraba en la adquisición de conocimientos científicos tradicionales, enfocándose en el contenido y los procesos que un individuo debía dominar para comprender sus aplicaciones, mientras que la segunda (Visión II), incluyó las habilidades necesarias para aplicar la ciencia en problemas cotidianos, promoviendo su uso en contextos reales y prácticos. No obstante, ambas Visiones propuestas no abordan plenamente los desafíos sociales y globales actuales, lo que impulsó el desarrollo de la una tercera Visión con un enfoque transformador que involucra un mayor compromiso social e impacto ciudadano (Sjöström & Eilks, 2018). En esta visión (Visión III), la ciencia se vincula con dimensiones sociales, políticas, económicas y éticas, orientándose hacia la resolución de problemas globales urgentes como el cambio climático, las desigualdades y la crisis ambiental, dentro del marco de la alfabetización científica crítica, propuesto por Hodson (2011). Así, esta Visión más actualizada, ofrece una respuesta más holística y transformadora a los retos del siglo XXI, superando las limitaciones de las visiones previas al involucrar a los individuos en la transformación social a través de la ciencia, promoviendo una alfabetización más innovadora y revolucionaria, basada en la aplicación del conocimiento científico y el desarrollo del pensamiento crítico (Valladares, 2021).
Si bien, las Bases Curriculares chilenas vigentes declaran la importancia de fomentar la alfabetización científica (MINEDUC, 2019), y, acercarse al enfoque de la Visión III, se genera una tensión entre lo declarado como propósito y aquello para lo cual fueron formados los y las docentes. Como reflejo de lo anterior, los procesos formativos y actividades en las aulas tradicionales del país se han visto desafiados por los nuevos enfoques hacia la ciudadanía activa e informada, que transita hacia estrategias diversificadas, no sólo de orden técnico, también de base, considerando habilidades, actitudes y enfoques socioemocionales (MINEDUC, 2019), pero aún se mantienen peligrosamente vigentes algunas prácticas educativas ligadas a evaluaciones estandarizadas, poco contextualizadas y sistemáticas en el tiempo, lo cual influye en la desconexión motivacional de las y los estudiantes con las clases de ciencias (Carrasco & Luzón, 2019; Zúñiga et al., 2020).
En un esfuerzo por evitar estas prácticas, en el año 2019 se llevó a cabo la última etapa de la reforma curricular en Chile para el sistema escolar nacional, que reestructuró los dos últimos niveles de la educación secundaria, etapas claves para la formación científica y ciudadana, justo antes de finalizar la escolaridad regular obligatoria. Como parte de esta reforma, se creó la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía dentro del plan de formación general, cuyo propósito explícito es “formar ciudadanos científicamente alfabetizados”, desde una mirada interdisciplinar de las ciencias (p. 42). El objetivo declarado apunta a que las y los estudiantes en formación, puedan enfrentar situaciones y problemáticas cotidianas que afectan su comunidad y la relación con el ambiente, tanto en contextos locales como globales, y que tomen decisiones informadas al respecto (MINEDUC, 2019). Sin embargo, a pesar de la relevancia y el impacto de esta reforma, Quintanilla et al. (2022) señalan que no se abordan los tópicos como problemáticas sociocientíficas reales, las cuales tienen el potencial de fomentar las competencias científicas, tal como, el pensamiento crítico, entre otros. Lo anterior se traduce en un desafío significativo para el profesorado de ciencias en la tarea de promover una educación científica orientada hacia la ciudadanía y sus necesidades reales en diversos contextos.
Entonces, la enseñanza de las ciencias requiere una renovación no tanto en sus contenidos, sino más bien en las metodologías empleadas para la construcción del conocimiento científico, lo que lleva irremediablemente a pensar en la trayectoria formativa de las y los futuros docentes del área, “saber ciencias no es sinónimo de saber enseñarlas o promover su uso ético, efectivo y contextualizado”. Esta preocupación es compartida por diversos autores, tales como Arteaga et al. (2016), Domènech-Casal (2018) y Quintanilla-Gatica, (2024), los que recomiendan abordar situaciones problemáticas significativas que fomenten actitudes críticas, reflexivas, creativas y contextualizadas en el entorno inmediato de las y los estudiantes. La enseñanza de las ciencias debe ser motivadora y permitir que las y los estudiantes comprendan las aplicaciones prácticas de la ciencia en su vida cotidiana y puedan extrapolarse a nuevas problemáticas posibles.
La presente reflexión, busca promover un análisis crítico y tensionar sobre la estructura en que se forman las y los futuros profesores de ciencias, especialmente las y los futuros profesores de química del país, a partir de la revisión sistemática de literatura asociada al tema, mostrando la oportunidad que tiene en dicho proceso la implementación de las controversias sociocientíficas, contribuyendo a una alfabetización científica más allá de la funcionalidad, centrada en el potencial que tiene la democratización del conocimiento en las sociedades, para mejores decisiones de cada individuo sobre sí mismo y su entorno, recalcando la relación indisoluble entre formación inicial docente y la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos del país.
Controversias Sociocientíficas: ¿qué y para qué?
Las controversias sociocientíficas (en adelante CSC), también conocidas como socioscientific issues (SSI) en inglés, surgen en contexto del movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) durante los años 70 (Díaz-Moreno & Jiménez-Liso, 2014). Durante dicho período, la ciencia era percibida por la sociedad en general, con cautela y cierto temor, de alguna forma, con rasgos de peligrosa, lo anterior, ya que se asociaba, por ejemplo, con la construcción de centrales nucleares y el empoderamiento de las clases dominantes de la época (Solbes, 2019).
Diversas definiciones se han desarrollado y acuñado en torno a las CSC. Algunos las describen como problemáticas controvertidas que requieren emplear juicios morales o éticos para tomar decisiones necesarias para resolverlas (Sadler, 2004; Zeidler & Nichols, 2009). Según Amdayani et al. (2022), las CSC comprenden un proceso de aprendizaje a través de problemáticas sociales. Estos autores consideran que el aprendizaje en ciencias debería desarrollarse mediante problemas contextualizados en el entorno próximo. Además, destacan la importancia de las CSC, no sólo en el desarrollo de habilidades cognitivas, morales y éticas, sino también, en la relación entre ciencia y sociedad.
Asimismo, Suparman et al. (2022) establecen que las CSC son problemas complejos, sin respuestas definitivas y con múltiples explicaciones posibles, que están directamente afectados por factores políticos, económicos y éticos. Para Díaz-Moreno y Jiménez-Liso (2014), las CSC se entienden como situaciones en las que no existe acuerdo entre las partes involucradas, donde es necesario un enfoque científico para elaborar respuestas, abarcando áreas sociales, éticas, políticas o ambientales.
En el contexto actual, el avance y forma de la tecnología moldea, directa e indirectamente, la forma en que las personas se están desarrollando y viviendo, por lo que, a medida que surgen nuevas tecnologías, también emergen nuevas necesidades que requieren soluciones. En este escenario, las habilidades científicas y su correspondencia con las implicancias sociales podrían desempeñar un papel fundamental. Respecto a lo anterior, Cayci (2020) señala que las CSC surgen a partir de los avances tecnológicos, los que son el resultado directo de los desarrollos científicos influyendo profundamente en la sociedad, generando diversas percepciones, opiniones y debates sobre temas controvertidos que abordan cuestiones complejas, con impactos tanto científicos, como sociales.
Dentro del campo educativo, las CSC tienen aplicaciones diversas, entre ellas, las que buscan mejorar las prácticas pedagógicas. Cuando los docentes integran CSC en el aula, los estudiantes se involucran en el desarrollo y la evaluación de argumentos sobre problemas públicos y sociales complejos. Aunque la ciencia por sí sola no puede resolver completamente estos problemas, proporciona una comprensión del mundo natural que impulsa a los estudiantes a compartir conocimientos y facilita su abordaje (Owens et al., 2017). Zeidler y Nichols (2009) consideran que el reto al que se enfrentan los docentes de ciencias al emplear las CSC dentro de sus prácticas, se centra en permitir que las y los estudiantes cuestionen sus propias creencias, ofreciéndoles oportunidades para desarrollar nuevas perspectivas.
Para conseguir lo anterior, de acuerdo a Zeidler y Nichols (2009), las y los docentes que empleen un enfoque desde las CSC ejecutarán un inherente proceso de investigación, con el fin de apropiarse del contenido que desarrollarán, para así abordar de la mejor manera posible los debates o interrogantes que surjan en el aula. Por lo tanto, el uso de CSC representa desafíos intelectuales de gran valor, auténticos y no neutrales (Quintanilla-Gatica et al., 2023), en que se requiere que los docentes abandonen el conformismo y las explicaciones superficiales, y orienten sus esfuerzos hacia posturas creativas y diversas (Torres Merchan & Solbes, 2016), actuando como facilitadores y guías durante las actividades de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad de asegurar que los estudiantes alcancen un aprendizaje efectivo a través de las CSC (Zeidler et al., 2009).
Zeidler (2014) establece cuatro temas principales y fundamentales para las CSC dentro de la práctica pedagógica: (a) integración curricular y creencias pedagógicas, donde la inclusión de CSC en el currículum escolar desafía y moldea las creencias pedagógicas de las y los docentes, alineándose con nuevas prácticas educativas; (b) desarrollo epistemológico y razonamiento, que destaca cómo trabajar con CSC influye en el pensamiento epistemológico y el razonamiento crítico de las y los estudiantes; (c) contexto para la naturaleza de la ciencia, donde las CSC proporcionan un marco para explorar la naturaleza provisional y socialmente construida del conocimiento científico, así como la influencia de los valores y la ética en la práctica científica y (d) desarrollo del carácter y responsabilidad ciudadana, que subraya cómo abordar problemas complejos puede cultivar habilidades como el pensamiento crítico, la toma de decisiones éticas y la participación activa en la sociedad.
Alfabetización científica y Controversias Sociocientíficas: Un análisis necesario
El término alfabetización científica (AC) fue acuñado por Hurd (1958), quien también la denominó “ciencia para todos”, relacionándola con la finalidad del acercamiento de las disciplinas científicas a los estudiantes, por medio de la enseñanza. Shen (1975) propuso tres categorías para la AC: práctica, cívica y cultural. La categoría práctica se enfoca en la utilización del conocimiento científico para enfrentar problemas cotidianos. La categoría cívica está relacionada con los conocimientos necesarios para abordar temas políticos y el uso de recursos naturales, entre otros. La categoría cultural se refiere al entorno sociocultural en el que surge el conocimiento científico. En definiciones más recientes, Lederman (2018) propone que la AC implica el uso del conocimiento científico para la toma de decisiones informadas en asuntos de diversa envergadura. Bejarano et al. (2019) argumentan que una persona científicamente alfabetizada debería conocer sobre la naturaleza de la ciencia (NdC) y para Romero et al. (2017) la alfabetización científica no sólo implica conocer sobre ciencia, sino también comprender cómo se desarrolla y valida el conocimiento científico, sin dejar de lado la relación entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS).
Osborne (2023) realiza una revisión exhaustiva de diversas definiciones de alfabetización científica, destacando la marcada inclinación de la literatura hacia el concepto de la Visión II propuesta por Roberts. Según Osborne, este concepto abarca un conjunto diverso de objetivos que educadores, científicos y políticos persiguen para los ciudadanos y la sociedad. Asimismo, reflexiona sobre la distinción entre aquellos que poseen competencia dentro del ámbito científico y aquellos que son competentes en contextos externos a la ciencia, lo que sugiere que la alfabetización científica puede tener significados variados dependiendo del contexto de aplicación. En este sentido, Guerrero y Sjöström (2024) complementan esta perspectiva al señalar que el concepto de alfabetización científica ha evolucionado a lo largo del tiempo y se ha interpretado de diversas maneras en función de contextos sociales, culturales y políticos, de este modo, los autores definen a un ciudadano alfabetizado científicamente como aquel capaz de participar de manera democrática en las decisiones sobre ciencia y tecnología en la actualidad, así, este conocimiento trasciende la mera comprensión técnica y teórica de la ciencia y sus fenómenos naturales al abarcar también dimensiones cívicas y prácticas.
Por su parte, las CSC generan efectos sociales significativos, donde se aborda innatamente el desarrollo de la alfabetización científica como objetivo primordial de la educación en ciencias. Este proceso implica entender y aplicar conocimientos científicos para resolver problemas con responsabilidad social, entonces, este enfoque bidireccional no solo mejora la alfabetización científica por medio de las CSC, sino que también facilita la búsqueda de soluciones efectivas a estos desafíos (Cayci, 2020; Zeidler, 2014), pensando todos los aspectos mencionados como urgencias naturales para la formación de las y los futuros profesores.
Sobre las aplicaciones pedagógicas de las CSC y estableciéndose como una filosofía sociocultural para desarrollar la alfabetización científica, Alcaraz-Domínguez y Barajas (2021) y Zeidler (2014) describen su importancia en: (a) se emplean problemas relevantes y controvertidos que requieren razonamiento científico basado en evidencia y están contextualizados en la vida real con un enfoque científico; (b) se involucra a los estudiantes en diálogos, discusiones, debates y argumentaciones sobre temas científicos con implicaciones sociales; (c) se integran componentes éticos que necesiten razonamiento moral y (d) se enfoca en la formación de virtud y carácter como objetivos educativos a largo plazo. Estas consideraciones posicionan a las CSC como una valiosa herramienta para orientar la enseñanza de las ciencias hacia metodologías efectivas y preparar a los estudiantes desde las habilidades necesarias para enfrentar situaciones problemáticas en su contexto cotidiano, real y necesario.
Un enfoque educativo tradicional tiende a formar estudiantes que creen en cosas sin cuestionarlas, basándose en la autoridad y en ocasiones con el apoyo de diversos textos, decantando en un conocimiento estático. En contraparte, el marco de CSC promueve una enseñanza progresiva, donde el conocimiento se justifica con evidencia y contexto, por lo que el enfoque estaría centrado en las y los estudiantes (Suparman et al., 2022; Zeidler, 2014), quienes, al hacer uso de las CSC, implementan metodologías y/o estrategias didácticas que conducen al análisis de problemas y a la elaboración de respuestas propias, de forma simultánea a la que enseñan los conceptos científicos (Martín et al., 2015). El propósito de las CSC es que estos problemas sean relevantes y motivadores para las y los estudiantes, promoviendo el uso de razonamiento basado en evidencia y ofreciendo un contexto para comprender la información científica que permita la toma de decisiones en contextos reales (Ndruru & Amdayani, 2023; Zeidler & Nichols, 2009).
En los últimos años, la enseñanza basada en CSC ha sido implementada en la educación científica para promover la alfabetización científica (Badeo & Duque, 2022) como un marco sociocultural que impulsa el progreso en este ámbito (Alcaraz-Dominguez & Barajas, 2021). Según Zeidler (2014), las CSC también enriquecen los objetivos declarados en los marcos curriculares escolares, al ofrecer diversas perspectivas y promover una alfabetización científica funcional. Estos enfoques facilitan el desarrollo de habilidades como el razonamiento analítico, la discusión, evaluación y argumentación, fundamentales para abordar problemas contextualizados que son cruciales tanto para el progreso social como natural (Tekin et al., 2016; Zeidler, 2014). Asimismo, al integrar las CSC en la educación científica, se adopta una ética de virtud, que orienta su práctica y fortalece el desarrollo de las habilidades del pensamiento científico. Dado los argumentos expuestos en esta reflexión, es natural pensar en el grado de preparación de las y los encargados de implementar las CSC en aula, es decir, las y los profesores de ciencias.
Las Controversias Sociocientíficas en la formación de docentes en ciencias
Porlán Ariza (2018) define como sujetos epistémicos tanto a las personas que aprenden, como a quienes enseñan, ofreciendo profundas reflexiones y aportes sobre el contexto de las y los estudiantes y docentes, quienes poseen sus propios significados, experiencias de vida, pertenencia y emociones. En contraposición al modelo de ciencia tradicionalista, basado exclusivamente en la transmisión de conocimientos, donde el estudiante es visto como un mero receptor del mismo, la descripción de seres epistémicos, que se plantea por parte de Porlán Ariza, promueve una alfabetización y educación acorde a las necesidades de quienes participan del proceso educativo. En esa misma línea, Porlán Ariza también define a quienes enseñan como sujetos que, incluso antes de ser docentes, ya poseen conocimiento profesional implícito adquirido a lo largo de su propia trayectoria educativa, la que está dominada en gran medida por esquemas tradicionales que influyen en su desarrollo profesional, pudiendo generar un círculo vicioso difícil de romper.
Por lo anterior, investigaciones posteriores, como las de Quintanilla-Gatica et al. (2020), hacen hincapié en la importancia de revisar y analizar los procesos de formación inicial docente para “comprender cómo se aprende a enseñar, cómo se genera, construye, transforma y transfiere el conocimiento profesional y científico en la profesión docente” (p. 48) y así abandonar las visiones reduccionistas. Entonces, los autores proponen visibilizar la formación docente de forma que se resignifique, haciendo frente a aquellos que intentan dar simpleza al acto de enseñar.
En estudios anteriores, Porlán et al. (2010), enfatizan en la necesidad de transformar las concepciones tradicionales, promoviendo un enfoque constructivista e innovador en el que el docente desempeñe el rol de facilitador. En este sentido, los autores proponen el socioconstructivismo como una opción viable, dado que este enfoque considera la construcción del conocimiento a través de la interacción social y la colaboración entre individuos. No obstante, la tarea no es fácil, especialmente si se tiene en cuenta que la práctica docente está influenciada por la experiencia académica previa de cada profesor y profesora, la que a menudo suele estar arraigada en contextos tradicionales y dogmáticos que tienden a perpetuarse con el tiempo (Porlán Ariza, 2018).
Para mejorar la calidad educativa y facilitar un aprendizaje efectivo para las y los estudiantes, Porlán et al. (2010) proponen varios lineamientos necesarios desde la formación docente. En primer lugar, los docentes deben reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas y ajustar sus estrategias para satisfacer las necesidades de los estudiantes. En segundo lugar, es fundamental impulsar enfoques pedagógicos más innovadores, centrados en el estudiante y que promuevan la construcción activa del conocimiento. Finalmente, es crucial reconocer que el entorno educativo es dinámico y está en constante evolución, lo que exige que las y los docentes sean capaces de enfrentar los nuevos desafíos y demandas actuales, entre ellas, contextualizar el conocimiento científico para la toma de decisiones responsables, éticas e informadas.
Un ejemplo de esto se visualiza en los documentos curriculares en las asignaturas científicas que rigen el sistema educativo chileno, puntualizando la enseñanza de las ciencias como una necesidad para desenvolverse en un mundo en desarrollo y en constante innovación. Se declara explícitamente que el objetivo de las asignaturas de ciencias es que “cada persona adquiera y desarrolle competencias que le permitan comprender el mundo natural y tecnológico para poder participar, de manera informada, en las decisiones y acciones que afectan su propio bienestar y el de la sociedad” (MINEDUC, 2018, p. 128).
Al analizar los propósitos expuestos anteriormente, es claro que están directamente relacionados con los objetivos de una educación centrada en el desarrollo de habilidades y actitudes de los estudiantes, lo que encaja dentro de las propuestas pedagógicas con una visión constructivista de la ciencia. Sin embargo, la realidad puede estar lejos de estos propósitos declarativos, ya que las y los docentes, quienes son responsables de desarrollar y cumplir estos objetivos, llevan consigo estructuras y prácticas que están implícitas en su quehacer docente y que no siempre se alinean con el objetivo final del currículo. En el caso de los estudiantes de pedagogías en ciencias, con especialización en química, este evento se manifiesta con fuerza en las percepciones de la formación teórico-práctica sobre la química, memorizando información, fórmulas o protocolos de laboratorios simulados en situaciones que no se observan en la realidad, pues son “modelos ideales” y en la gran mayoría de los casos, no se enseñarán en las aulas y no permiten explicar o aplicar en dicha lógica un modelo de ciencias escolares que se sustente en una transposición didáctica efectiva o significativa e incluso alejada de la actualidad del modelo cognitivo de ciencia escolar (Quintanilla-Gatica & Adúriz-Bravo, 2024).
A pesar de la formación que hayan recibido, al triangular los aspectos de cómo aprende y qué aprende el estudiante, cómo enseña y qué enseña el docente, y cómo aprende y qué aprende a enseñar el docente en formación, las prácticas dogmáticas y academicistas tienden a perpetuarse dentro de esta triada. Esto dificulta la implementación de nuevas y mejores estrategias que permitan cumplir objetivos académicos efectivos y útiles, tanto a nivel académico como en la vida cotidiana. En la lógica anterior, desde un ejemplo centrado en la química como área de estudio, la que en sí misma, no tiene una lectura aplicada al contexto, se constituye en un medio que permite educar y pensar cuando se posiciona desde la educación científica, con principios de alfabetización y permite tomar decisiones simples, como la distribución de diversas sustancias en casa, hasta el posicionamiento de uso de energías, terapias médicas, entre otros desafíos reales.
Teniendo en cuenta todos los antecedentes previos, el abordaje de las CSC desde las etapas de formación inicial docente, podría ser un factor de cambio determinante para iniciar prácticas pedagógicas alineadas con las necesidades del contexto de los estudiantes e incluso, sus propias necesidades y las de sus comunidades. Si entendemos las CSC como una herramienta poderosa para abordar objetivos relacionados con el ámbito científico y utilizar este conocimiento para responder a problemáticas socioculturales a nivel local y global, trabajar con esta perspectiva en el proceso de aprender a enseñar podría generar una base lógica y ejecutable para eliminar el ciclo vicioso mencionado anteriormente. Este cambio es necesario para romper con prácticas obsoletas y orientar los esfuerzos hacia enfoques pedagógicos considerados como significativos en la actualidad (Quintanilla-Gatica & Adúriz-Bravo, 2024).
Domènech-Casal (2017) propone un marco metodológico basado en la presentación de dilemas ficticios y concluye que podría ser una herramienta útil para la formación de docentes en el trabajo con CSC. Torres Merchan y Solbes (2016), por su parte, realizaron una intervención centrada en CSC con docentes en formación y concluyeron que estas promueven experiencias formativas dentro de la práctica docente, ofreciendo una opción viable para valorar, reflexionar y cuestionar los aspectos sociales implicados en la ciencia. Romero et al. (2017) propusieron actividades de diseño de tareas aplicando CSC a docentes en formación, obteniendo resultados alentadores donde se promovía el pensamiento científico y la comprensión de la naturaleza de la ciencia y la tecnología.
Así como los anteriores, existen múltiples estudios (Quesada et al., 2017; Rodríguez & Martínez, 2015; Vilouta, 2018; Zapata et al., 2015) que destacan la importancia y la necesidad de utilizar las CSC en la formación de docentes. Estos estudios aportan resultados favorables en el desarrollo de habilidades como la ética, la reflexión, la discusión, el pensamiento crítico, entre otras, desde un enfoque de CSC.
El abordaje de las CSC desde la formación del profesorado de ciencias permite desarrollar el aspecto social de las ciencias y su utilidad en la sociedad (Martínez, 2014). Sin embargo, este enfoque no está exento de desafíos, ya que exige preparación en diversas áreas para abordarlo adecuadamente, representando una clara alternativa a la educación tradicional y ventajas evidentes, con el fin de formar profesores y profesoras de ciencias y química capaces de orientar las decisiones de sus estudiantes a partir del conocimiento del área, capaces de responder las curiosidades simples y complejas, situadas desde sus territorios y comunidades, de forma respetuosa con sí mismo y su entorno.
Chile y el contexto actual de la formación inicial docente en química
Si bien existe un consenso acerca de la importancia de movilizar la alfabetización científica como promotora del desarrollo de habilidades que permiten abordar de manera creativa los problemas cotidianos a los que se enfrenta el estudiantado (Macedo, 2016; MINEDUC, 2018), diversas voces han planteado que la falta de innovación a la hora de llevar a cabo actividades que contextualicen el conocimiento científico con la realidad del entorno es principalmente consecuencia de la poca preparación de las y los docentes (Acosta et al., 2017; Aragón & Cabarcas, 2023; Parga & Piñeros, 2018), lo que termina por provocar una rechazo del estudiantado hacia las clase de ciencias, contribuyendo a la desmotivación, aburrimiento y falta de conexión con el conocimiento científico y su valor para comprender la realidad (Gollerizo-Fernández & Clemente-Gallardo, 2019; Zúñiga et al., 2020).
Es así como la enseñanza de las ciencias en la actualidad requiere y exige la promoción y desarrollo de habilidades científicas que permitan a las y los estudiantes comprender el mundo en el que habitan y saber cómo enfrentarse a los problemas sociocientíficos que se les presentan día a día (Quintanilla Gatica, 2024), teniendo en cuenta su capacidad innata por explorar el mundo que les rodea en la búsqueda de aproximaciones al funcionamiento del entorno natural (Furman et al., 2019). Una manera de situarse en los procesos de formación inicial docente en ciencias es mirar con mayor atención cada uno de los ejes temáticos que constituyen el currículum nacional. En particular, con atención a la formación del profesorado en química, considerando el impacto de esta área en la contextualización del aprendizaje científico y las motivaciones de las y los estudiantes por su propio proceso formativo, es urgente analizar la eficacia de los procesos formativos, tanto teóricos como prácticos (Izquierdo, 2004; Quintanilla et al., 2022; Souza & Cardoso, 2010).
Respecto del panorama actual de la formación inicial docente del profesorado en Ciencias en Chile, y en particular del área de Química, los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END-FID) del año 2019 aplicada a 109 estudiantes que rindieron la prueba a nivel nacional, dan cuenta del nivel de logro del profesorado en formación tanto en programas regulares de pedagogía en Química, como en programas de prosecución de estudios, donde destacan como estándares con menor logro en la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Didácticos (PCDD) y de la Prueba de Conocimientos Pedagógicos Generales (PCPG) los indicados en la Tabla 1:
Tabla 1: Estándares con bajo logro en PCPG y PCDD en estudiantes en FID en Química de programas regulares y de prosecución de estudios según END-FID 2019
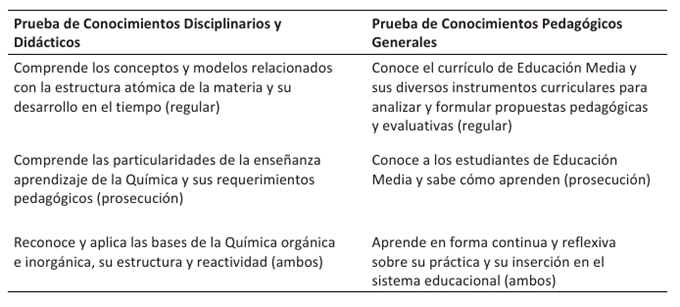
Fuente: Informe de Resultados Nacionales de Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente (MINEDUC, 2020a).
De igual manera, los resultados del Cuestionario Complementario obtenidos en la misma medición, indican que el profesorado en formación en Química percibe mayores dificultades de dominio las áreas de: (i) conocimientos disciplinares a enseñar; (ii) Didáctica de las disciplinas a enseñar; y (iii) Interacciones pedagógicas y preguntas para el aprendizaje (MINEDUC, 2019).
Por otra parte, los Resultados Nacionales de la Evaluación Docente del mismo año dan cuenta, respecto de los aspectos evaluados referentes a conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos, que los tres indicadores con menor logro (insatisfactorio y básico) son: (i) uso del error para el aprendizaje; (ii) énfasis curricular de la asignatura; y (iii) explicaciones desarrolladas (MINEDUC, 2020b).
Si consideramos todos los resultados expuestos, parece ser que existe una correlación en la dificultad que existe en el profesorado, acerca de los aspectos curriculares-disciplinares de la asignatura que enseña o proyecta enseñar, lo cual se ve ejemplificado en la Tabla 2:
Tabla 2: Comparación de indicadores con bajo dominio del profesorado según mediciones de END-FID y Evaluación Docente de 2019
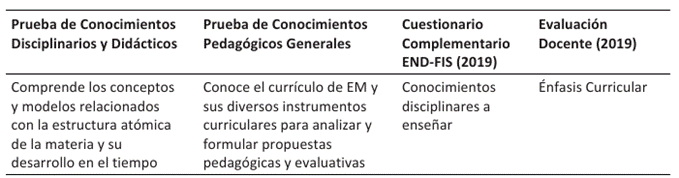
Fuente: Informe de Resultados Nacionales de Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente 2019 (MINEDUC, 2020a) y Resultados Evaluación Docente 2019 (MINEDUC, 2020b).
Todo lo anteriormente expuesto, permite al menos, reconocer una urgencia formativa en el profesorado de Ciencias, y particularmente en el área de Química, respecto del dominio de aspectos disciplinares y curriculares propios de su asignatura de desempeño y más allá, del modelo de química para la comprensión de la materia real que se enseña.
Es por esta razón que toma relevancia la formación del profesorado de ciencias orientada a nuevas estrategias didácticas y disciplinares que fomenten el interés en los procesos complejos que vive la sociedad en su conjunto y la manera en que el conocimiento científico contribuye a su comprensión (Quintanilla et al., 2022).
En esa línea, la inclusión de CSC es una oportunidad para el profesorado en formación, para promover una comprensión más amplia y profunda del conocimiento científico en contexto, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y a desarrollar sus procesos de enseñanza tanto desde su dominio disciplinar como didáctico (Martínez & Gallo, 2021).
En esta línea, se espera que las CSC potencien las habilidades de pensamiento científico y las etapas de la investigación científica en todos los niveles (MINEDUC, 2019), para actuar en diversos contextos con eficacia, con ética, con respeto por sí mismo y quienes rodean a las y los sujetos que aprenden, generando una transposición del contenido científico y químico que invite a pensar y desafíe a los problemas como oportunidades de cambios positivos desde sus territorios; que promueva el pensamiento abstracto (Olivares-Petit & Leyton-Román, 2021) en un área donde los significados y simbolismos son parte de la narrativa que intenta explicar los fenómenos y desafíos del mundo real, desde mecanismos acordados como buenas explicaciones para dichos fenómenos; por lo que implementar las CSC, incluso, permite acercar los mundos simbólicos a los reales, desde una química en contexto y para una ciudadanía responsable.
Reflexiones finales
Las consecuencias de una pandemia mundial como la sufrida hace pocos años, junto con los conflictos geopolíticos, económicos y ambientales que afectan la sociedad a nivel global, han influido significativamente en la manera en que se comprenden los propósitos formativos del sistema educativo y sus alcances en la población (UNESCO, 2024), impactando especialmente a las y los docentes en formación inicial. Una evidencia clave de estos impactos corresponde a los resultados de la medición PISA del año 2022 la cual revela, para el caso de Chile, un alza en los resultados de bajo logro en el área de ciencias (OCDE, 2023). Cuando se comparan estos resultados con las mediciones internas a nivel país, como lo son la Evaluación Nacional Diagnóstica (END) o la Evaluación Docente, se puede apreciar que existe un bajo nivel de logro respecto del manejo didáctico del área de ciencias, tanto de docentes insertos en el sistema educativo como del profesorado que ha acabado recientemente su proceso de formación inicial (MINEDUC, 2019).
Sumado a los antecedentes previos, la adaptación forzada de metodologías y estrategias pedagógicas durante el confinamiento, ha dejado como reflexión urgente la necesidad de reestructurar las prácticas educativas tradicionales, especialmente en la enseñanza de las ciencias. Esta situación ha propiciado una oportunidad para innovar y desarrollar enfoques altamente contextuales y situados en el proceso de alfabetización científica más allá de la funcionalidad (Pérez García, 2021; Umaru et al., 2023). En este sentido, las CSC ofrecen una gran oportunidad para promover procesos educativos enfocados en el desarrollo del aprendizaje científico de la población, pero con ventajas aún no dimensionadas en el proceso formativo de los futuros profesores y profesoras de ciencias. Estas controversias permiten a las y los estudiantes desarrollar competencias de pensamiento científico para la resolución de problemas que involucran el contexto local y aspectos éticos y morales. La integración de CSC en la formación inicial docente desafía las creencias pedagógicas tradicionales y promueve una educación más reflexiva y contextualmente relevante (Zeidler, 2014).
Este enfoque no solo contribuye en la comprensión del conocimiento científico, sino que también promueve el desarrollo de competencias en las y los estudiantes de manera que puedan interpretar y enfrentar las problemáticas reales de la sociedad actual, con un razonamiento basado en evidencia. La implementación de CSC en la enseñanza de las ciencias es una estrategia efectiva para lograr este objetivo, promoviendo la participación activa y el pensamiento crítico de las y los estudiantes de pedagogías científicas (Bejarano et al., 2019; Romero et al., 2017). Esto es esencial para romper el ciclo de prácticas educativas obsoletas y promover una educación más dinámica y relevante a las necesidades de la población (Porlán, 2018; Quintanilla-Gatica et al., 2020) e incluso desmitificar la química como una ciencia compleja y de tubos de ensayo, a una ciencia que se manifiesta en todos los aspectos de la vida.
Todo lo anterior abre un abanico de oportunidades de innovación pedagógica enfocada en la formación de las y los nuevos docentes de ciencias con pensamiento crítico, capaces de abordar las problemáticas que enfrenta la sociedad y con la habilidad de aprovechar el acceso inmediato a las diferentes fuentes de conocimiento científico, donde la alfabetización científica resulta ser una invitación práctica y crítica de las CSC respecto de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores a desarrollar en los procesos de aprendizaje que formarán a la siguiente generación de ciudadanas y ciudadanos, lo que tensiona a un currículum que no ha llegado a este nivel aun en la práctica y a una alfabetización científica que aún requiere de un desarrollo de justicia social, para las decisiones de la vida cotidiana, desde la comida que se ingiere; los medicamentos a los que accedemos y su uso; los tipos de energías que empleamos; el cómo contaminamos o cómo decidimos el rol que tenemos en la sociedad y en un determinado contexto natural o social. Las CSC desde la formación de profesores y profesoras puede ser una respuesta contemporánea a la conexión de la teoría con la práctica del modelo de alfabetización científica y por alcance, a una nueva forma de educar a la sociedad compuesta por niños, niñas, jóvenes y adultos que aprenden en contexto, de forma humana y responsable y son capaces de decidir informados y libres, por profesores y profesoras que actúan bajo la misma lógica y están preparados y preparadas para atender las controversias del mundo real.















